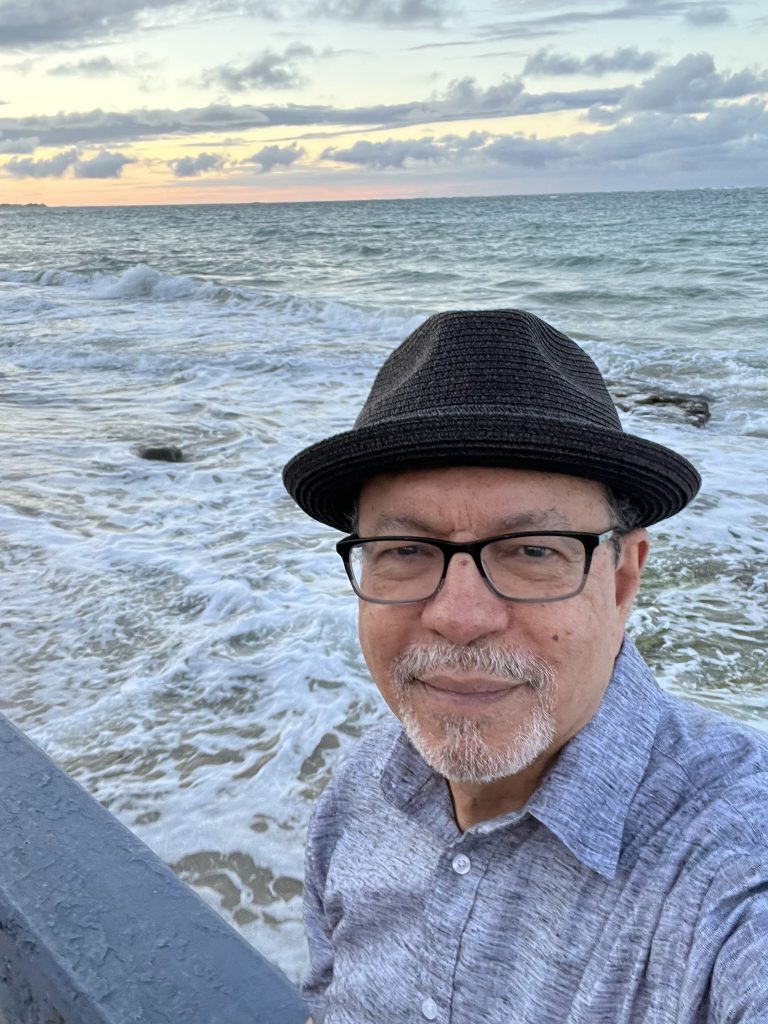
Desde la Revista Trasdemar presentamos la nueva colaboración del autor José Edgardo Cruz Figueroa (Puerto Rico), con el relato titulado “El candado y la flor” que incluimos en nuestra sección “Conexión Derek Walcott” de narrativa contemporánea del Caribe. Nuestro colaborador es natural de San Juan y criado en El Fanguito y Barrio Obrero en Santurce. Tiene una Maestría en estudios latinoamericanos con una concentración en literatura e historia de Queens College-CUNY y un doctorado en ciencias políticas del Graduate Center-CUNY. Su trabajo académico ha sido publicado por Temple University Press, CELAC, Lexington Books y Centro Press y por varias revistas académicas. Su trabajo creativo ha sido publicado en las revistas Confluencia, Sargasso, Cruce, 80grados, Trasdemar, Alhucema, El Sol Latino, y el Latin American Literary Review. Una selección de sus relatos está incluida en el libro Formas lindas de matar (2023)
Ella cerró el candado y éste había sido abierto por el aroma de la flores. Ese aroma tenue acompañado de la combinación de amarillo y verde, tenía más fuerza que el acero inoxidable del candado
JOSÉ E. CRUZ FIGUEROA
A través del portón de rejas, la mañana se veía pesarosa. El cielo estaba gris y no había ni rastro de nubes. Vistas desde adentro las rejas se veían negras, pero era un efecto de contraluz; su color blanco estaba descuidado pues habían cosas más importantes que atender.
Esa mañana, en la casa de Ileana y Antonio, el portón estaba decorado por un ramillete pequeño de flores. De alguna manera las trinitarias amarillas se habían entrelazado con las rejas, justo en la ranura entre los dos portones, un poco más arriba del candado que estaba inexplicablemente abierto. La cadena que amarraba los portones colgaba por su propio peso, como si descansara de su faena, libre del yugo que le imponía el candado ahora con su pestillo expuesto, también liberado de su misión. Ileana le envió una foto a Arturo como testimonio de lo que había pasado.
No me explico cómo fue que se nos pasó cerrar el candado, dijo Ileana, yo siempre tengo mucho cuidado. Antonio también, pero anoche parece que estábamos despistados. Es que no estamos acostumbrados a beber tanto.
Era cierto. Ambos siempre cerraban el candado del portón de afuera una vez Arturo entraba. Él no se fijaba y cuando era hora de irse siempre asumía que el candado estaría abierto pues para qué cerrarlo si iban a estar sentados en el balcón, visibles desde la calle, o en la sala desde donde fácilmente podían notar si a un ladrón le daba por meterse. Creyendo que quizás la casa estaba vacía o que Ileana y Antonio estaban en el segundo piso de la parte de atrás, adonde no se oía nada, podía entrar y robarse hasta los clavos, pero ese escenario era improbable con los tres en el balcón o la sala.
De que allá atrás no se oía nada Arturo tenía prueba pues en ocasiones se mataba gritando ¡Holaaaa… Ileanaaa… Antoniooo… ! desde la acera sin lograr que nadie saliera. Cuando uno de ellos o ambos bajaban le decían que si estaban en el segundo piso en la parte de atrás quedaban totalmente aislados, lo cual era bueno para hacer su trabajo. Era bueno para ellos pero no para quien esperaba afuera, muriéndose del calor. Cuando no le quedaba más remedio, Arturo sacaba el celular para llamarlos.
El candado que amaneció abierto con una coronita de trinitarias amarillas no era el del portón que daba a la acera sino el del que estaba en el umbral de la marquesina. Al darse cuenta de que el candado estaba abierto, Ileana se alarmó pues cualquiera podía frustrar el propósito del candado de afuera brincando la verja y entrar a la casa sin problema. Si el candado de la marquesina estaba abierto y ella estaba sola un maleante podía entrar con sigilo y matarla. Imagínate lo que pasaría si se metiera cuando estábamos durmiendo, dijo con sus ojos verdes tan grandes que parecían lagos de cristal, con las pupilas como islitas flotantes. Arturo no reaccionó pues ¿cómo convence uno a alguien de que por ser lógico el miedo no es necesariamente razonable? Miró la imagen y observó que a contraluz las florecitas se veían un poquito oscuras. Aun así su amarillo se notaba. Cuando tomó la foto, Ileana no se fijó en las flores.
Es la primera vez que nos pasa, dijo. No entiendo cómo fue que lo dejamos abierto.
No me dijo cuál fue la reacción de Antonio pero ella estaba tensa, inquieta y enfadada por su desliz. Se puso a colar café para calmarse. Arturo sonrió y le dijo que la explicación era sencilla: ella cerró el candado y éste había sido abierto por el aroma de la flores. Ese aroma tenue acompañado de la combinación de amarillo y verde, tenía más fuerza que el acero inoxidable del candado.
Después que dio esa explicación Arturo se sintió ridículo. Había sido un intento enclenque de consuelo que Ileana no supo apreciar y con razón. Quizás para que no se sintiera mal de cara a su cursilería, ella le siguió la corriente por un instante a la vez que lo negaba.
Ay no, respondió, doy por sentado que el candado me protege pero jamás se me hubiera ocurrido que una trinitaria pudiera hacerme daño. No creo que haya sido su intención, Arturo protestó. Quizás no, sentenció ella, si es que es posible que tu explicación sea cierta. Pero mira, vamos a dejarnos de poesía. El aroma de las flores no puede hacer nada más que perfumar el ambiente. El candado se quedó abierto porque se nos olvidó cerrarlo. Pero como soy supersticiosa, me voy a dar el beneficio de la duda y voy a tomar medidas.
Agarró unas tijeras, cortó la ramita que tenía el ramillete sospechoso y la botó.




